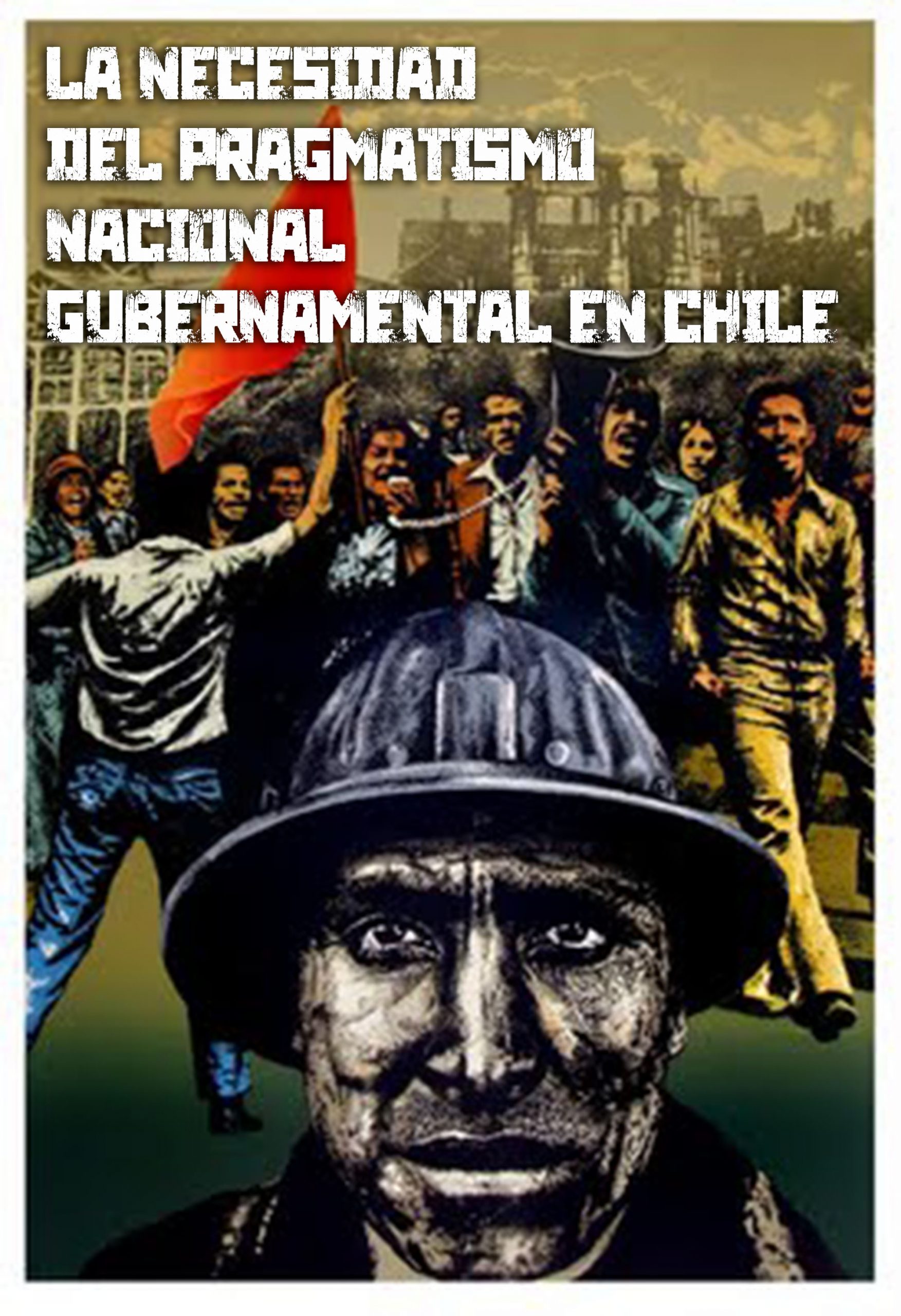Introducción
El pragmatismo es una filosofía o método, que asocia el valor de un evento/acción a sus consecuencias prácticas y se separa en distintas corrientes a lo largo de la historia (Haack, 2001). Surge en el siglo 19 a través del estadounidense Charles S. Peirce, quien propone una metodología para definir conceptos a través de sus consecuencias y así, acercarse a una especie de verdad que representa el escenario teóricamente más favorable en una situación y fin determinado (Barrena, 2014). La razón humana es incapaz de resolver cuestiones metafísicas, por lo que el pensamiento pragmático se centra en los resultados tangibles de las ideas. Se desprende de substancias y se centra en los efectos (Torroella, 1946). Esta perspectiva se vuelve especialmente relevante en sociedades polarizadas, fenómeno que en Latinoamérica ha sido amplificado por los ecos de la guerra y la globalización. Ante este escenario, se plantea la necesidad de un Pragmatismo Nacional que permita flexibilidad al operar la gestión política del país, sin restringirse por ideologías y sus marcos operativos previamente delimitados. Así, incorporar aspectos positivos de ambos espectros políticos, en función de cómo sirvan al interés nacional en un momento determinado.
Podemos tomar como referencia figuras de variados espectros políticos. Ejemplos: Otto von Bismark y su “RealPolitik” para reunificar Alemania a través del crecimiento interno, distinguiendo entre políticas realistas y utópicas. Deng Xiaoping y la incorporación del libre mercado al socialismo chino a través del principio “no importa si el gato es blanco o negro; lo importante es que cace ratones”. Lee Kuan Yew, fundador del Singapur moderno, aplicó pragmatismo autoritario siendo pro libre mercado en ideas pero ejerciendo un fuerte control estatal si era necesario. Charles de Gaulle, buscó el desarrollo de Francia fuera de la OTAN mediante un modelo de crecimiento interno posterior a la segunda guerra mundial. Joseph Broz Tito, incorporó aspectos del liberalismo occidental al socialismo y desarrolló relaciones internacionales más allá del sesgo ideológico. El Pragmatismo Nacional es, en definitiva, una herramienta para un Gobierno de acción.
Ecos de la guerra fría, globalización y revolución digital
Los efectos de la guerra fría y la globalización difieren sobre cada país latino. En Argentina por ejemplo, la crisis y reorganización del Estado en los años 40 dieron lugar a una nueva élite, donde sectores militares establecieron alianzas con el sindicalismo para movilizar a las masas populares (Torre, 1989). Perú y Colombia se vieron envueltos en guerras civiles que dejaron profundas marcas en su sociedad, peligrando caer en Estados fallidos. La aparición de grupos paramilitares como Sendero Luminoso, FARC y ELN son prueba de la fuerte polarización. En Chile, el Golpe militar de 1973 derrocó la vía institucional al socialismo de la Unidad Popular, dando paso a un proceso de reestructuración estatal donde el neoliberalismo se consolidó como doctrina social-económica dominante. En palabras de Valencia Palacios (2007), el neoliberalismo puede ser considerado una teoría económica y utópica-ética. Se fundamenta en una objetividad económica legitimada a través del mercado como mecanismo autorregulador, donde consideran que se alcanza la máxima expresión de libertad humana. A diferencia del liberalismo clásico, rechazan casi cualquier intervención estatal en el mercado, viéndola como servidumbre moderna. El éxito o fracaso en la aplicación del neoliberalismo no tiene consenso. Algunos defienden el crecimiento económico y libertad alcanzada haciendo un paralelo con países vecinos. Otros miden con parámetros distintos la efectividad del sistema, acusando monopolios, profundas desigualdades sociales y falta de control. Un punto de consenso clave, mencionado por Martín Gutierrez (2009), es que la aplicación del Principio de Subsidiariedad (reducir la acción del Estado a aquello que los privados desatienden o no pueden resolver por sí mismos) en el neoliberalismo chileno, es exclusivamente en su forma negativa (como limitador de la actuación pública), dejando de lado su forma positiva (modeladora de la actuación pública). La incapacidad del Estado para actuar ante una realidad cambiante no es solo un problema teórico, tiene consecuencias directas; crecimiento de prácticas informales, precarización laboral y debilitamiento del orden político. En este contexto, un modelo autoritario-pragmático se presenta como alternativa viable para solucionar los problemas generados derivados de aplicar la subsidiariedad negativa sin equilibrio de su contraparte positiva.
La aclamada libertad económica ha impulsado la tercerización laboral [1] y una estructura social fragmentada, sectores de capacidad adquisitiva media difíciles de medir, acompañadas de un nuevo sector precario. En Chile, los segmentos medios se ubican principalmente en la construcción, transporte y comunicaciones, seguido de la agricultura, sector forestal y pesca. Desempeñándose parcialmente en la informalidad y representando el 42,7% de la fuerza laboral al año 2000 (Barozet y Fierro, 2014). Guy Sanding (2016) pretende ofrecer una clasificación actualizada de clases sociales. Distingue entre; Plutocracia [2] Élite Nacional [3] Salariado [4], Competentes [5], Proletariado [6] y al final, el Precariado [7] Con trabajos inseguros, ocasionales, inestables y a veces informales. Son formas de trabajo flexible que se incrementan en el mundo; empleos temporales, a tiempo parcial, tercerizados vía agencias, intentos de autoempleo, emprendimientos informales, entre otros. El Precariado no puede ser clasificado junto al Proletariado al poseer objetivamente menos derechos y beneficios. Un ejemplo concreto de precariado en Chile; “estar a honorario”; no se rigen por el Código del Trabajo, por tanto, no les asisten los derechos que allí se establecen (ejemplo: indemnización por años de servicio). Sus derechos dependen estrictamente de lo convenido con su empleador [8] (si lo hubiere), quien se encuentra en una posición desproporcionadamente superior en la negociación. Esta figura cae en lo precario dependiendo de la renta que logre y las libertades pactadas en caso de ser dependiente, pero no sale de lo inestable.
La revolución digital añade nuevas complejidades al escenario, supone un cambio en la configuración del poder y amenaza abiertamente la democracia liberal al facilitar la construcción de liderazgos en base a populismos digitales (Lasalle, 2019). Se ha conformado una verdadera Internacional Reaccionaria [9] que pretende exportar los contenidos de un pensamiento extremista tecno-libertario mediante su narrativa e influencia en los medios de comunicación (Lasalle, 2025). Movimiento que se expande principalmente a través de redes sociales, aprovechando el descontento generado por la priorización en agendas de minorías de los gobiernos progresistas y socialdemócratas. Utilizan la religión, teorías conspirativas y una narrativa mesiánica que presenta a sus líderes como figuras naturalmente competentes para gobernar. Definen como enemigo lo que denominan marxismo cultural o agenda progresista, conceptualización hecha con fines tácticos para confundir a la población y encasillar aquello que se opone a su discurso aunque no presente características de esas ideologías. Ariel Goldstein (2024) los describe como una red transnacional de movimientos de derecha con agenda común basada en el rechazo a la globalización progresista, el populismo digital y valores considerados por algunos como “tradicionales”. Identificando entre sus principales exponentes a Vox en España, la derecha húngara, el Partido Republicano estadounidense con influencia en América Latina y el Bolsonarismo en Brasil. En Chile, este fenómeno ya encuentra eco en el Partido Republicano, que ha adoptado estrategias similares.
¿Cómo y porqué un gobierno pragmático?
Los sectores de capacidad adquisitiva media (A pesar de que, en esencia, seguir perteneciendo a la clase trabajadora) han adquirido un papel central en la política complejo. Un elemento fundamental que formó parte del capital de este grupo es el intercambio de favores o “pituto”. Manifestación extremadamente eficiente de capital social; consiste en mantener una solidaridad orgánica, recíproca e informal entre individuos de una misma clase social y además, afines entre sí, con el objeto de mantener el mayor grado de control posible sobre espacios con rentabilidad político-económica. Treinta años antes de la Unidad Popular, la antropóloga mexicana Larissa Lomnitz ya identificaba este fenómeno fuertemente arraigado en nuestro país y afirmaba que era el recurso estratégico del sector medio chileno que le permitió fortalecerse asumiendo un papel mediador entre los obreros y la élite. La polarización de los años sesenta y el quiebre constitucional del año 73 acrecentó este fenómeno, e incluso, lo hizo necesario para la supervivencia del estatus de sus miembros (Barozet, 2006). Si utilizamos la clasificación de Sanding (2016), posicionamos este sector medio de aquella época entre la actual Élite Nacional y el Salariado. Ya que mantienen fuerte presencia en la alta dirección pública, academia, partidos políticos y organizaciones intermedias (fundaciones, ONG”S, entre otras). En consecuencia, controlan buena parte del flujo del conocimiento; fondos públicos; licitaciones; proyectos; contrataciones estatales; proyectos educativos, entre otros. Si el Estado no regula estos mecanismos de acceso al poder, se refuerza progresiva y acumulativamente la exclusión de quienes no poseen redes previas. En un pragmatismo nacional el control de estos espacios debe rediseñarse, garantizando la mayor distribución de oportunidades y creando una gran cantidad de incentivos a la ejecución de proyectos e investigación desde la educación media en adelante, generando experiencia real en los estudiantes y facilitando la generación de redes. Acompañado de renovar las personas que asignan los recursos, creando nuevas comisiones de representación múltiple y criterios transparentes. Esto redistribuye naturalmente la oferta de oportunidades y permite acumular experiencia para atravesar barreras de precariedad al inicio de la vida laboral. Esto no es gratuito, para ejecutarse el Estado requiere recursos, la gracia del pragmatismo nacional radica en flexibilizar la distribución de estos; disminuir personal o derechamente disolver instituciones ineficientes cómo SERNAPESCA, cuya mayoría de personal se encuentra contratado para labores de fiscalización (lo que podría ser realizado por las FFAA), sin embargo, fiscalizan a las salmoneras a través de correos electrónicos solicitando sus bases de datos en formato Excel y confiando en la veracidad de lo entregado [10] otra posibilidad, es reducir al mínimo el gasto carcelario (uno de los principales en nuestro país [11] $45.000.000.000 CLP mensuales para la mantención de 50.000 reos aproximadamente) [12] similar a lo adoptado por Bukele en El Salvador. Este tipo de medidas, implican un fuerte uso de las facultades presidenciales; impulsar proyectos de ley, posicionar estratégicamente cargos de confianza y usar al límite la potestad reglamentaria [13], facultad que permite dirigir y moldear la actuación estatal. La potestad reglamentaria es la herramienta que ha permitido a las élites jurídicas y políticas ejercer parte del poder sin pasar por el debate y conocimiento público. Suele pensarse que el presidente sólo gobierna mediante leyes aprobadas en el Congreso, pero en la práctica, la mayor parte de su poder se encuentra en la atribución de reglamentar lo infralegal [14] a través de la potestad reglamentaria, dirigiendo las instituciones y controlando el flujo de recursos.
Nuestro sistema político es un régimen presidencialista, es decir, el Presidente es colegislador, puede convocar plebiscitos, designar y remover ministros según su disposición, dirigir relaciones internacionales, posicionar cargos y como se mencionó, dirigir a las instituciones. Podría eventualmente establecer estados de excepción constitucional en lugares con narcotráfico e ingresos ilegales al país, intervenir con FFAA previa amnistía, para operar abriendo fuego de ser necesario; contrarrestar el tráfico de personas, bienes y drogas volviendo a minar la frontera; convocar plebiscitos para presionar al Congreso Nacional si se opone a la agenda presidencial (como usualmente lo hace). Los recursos policiales se redirigen al combate de drogas duras), en coordinación con las FFAA, etcétera.
Por último, la facultad del presidente para dirigir relaciones internacionales es clave, ante posibles intentos de desestabilizar al Estado, se debe estar preparado para el rápido ingreso de nuevos aliados e inversores, tal como lo permiten las nuevas tecnologías. Si la Plutocracia occidental genera desestabilización o se niega a seguir invirtiendo, se le abren las puertas con todas las facilidades a la inversión oriental, principalmente China y Rusia, que buscan consolidar presencia en Latinoamérica. La presión norteamericana y del capital occidental ya no tiene el mismo poder de antaño, si sancionan, presionan o quieren aislar al país, se pueden establecer sanciones en su inversión local y existen múltiples plataformas internacionales que disputan la hegemonía de occidente de las que podemos formar parte al ser nuestro territorio un punto estratégico de comercio internacional. Los grupos económicos de oriente estarán gustosos de abrirnos sus puertas, y más importante aún, que nosotros les abramos las nuestras con aranceles atractivos.
Esto se opone a la interpretación occidental de DDHH y su legislación internacional asociada, por lo que sería necesario afirmar la supremacía de nuestra ley nacional por sobre mandatos extranjeros. El gobierno y la constitución tienen herramientas que permiten arreglar las cosas, pero no se hace, manteniendo formalidades no escritas de la élite nacional que perpetúan sus posiciones en organizaciones nacionales e internacionales. Donde el Estado no ejerce control, un narco o político corrupto lo hará. La interpretación de los DDHH puede, y debe, priorizar al ciudadano trabajador. Y si los gringos no quieren invertir en mejores términos, les facilitamos sus fábricas a las empresas chinas y rusas que quieran invertir aquí, siempre priorizando el interés nacional.
Notas
[1] “Aquellas situaciones donde no coincide la unidad económica para la que se trabaja con la unidad económica con la que se tiene el acuerdo de trabajo” (Bravo, 2022).
[2] Elite de vastas riquezas con influencia nacional e internacional.
[3] La clase alta de un país con fuerte influencia nacional.
[4] Conformado por la Alta Dirección Pública, sus operadores más cercanos y mejor remunerados, autoridades políticas y niveles gerenciales de las empresas.
[5] Clase en alza en el mundo y que agrupa contratistas, consultores, auto-empleados y empresarios emergentes. Tienen altos ingresos, pero viven al borde del agotamiento y están permanentemente expuestos a riesgos morales, legales y económicos. Son esencialmente emprendedores que se venden a sí mismos.
[6] Clase baja que va en reducción en el mundo y posee ingresos-flexibilidad mucho menor al grupo de los competentes, dada su forma de relacionarse bajo dependencia.
[7] El concepto de Precariado propuesto por Sanding no está exento de críticas. Para Munck (2017) adolece de definirse por lo que no es, sin ofrecer una definición precisa más allá de que esta clase tiene el sentimiento de estar en una comunidad difusa e inestable, distante del movimiento obrero ortodoxo.
[8] Información disponible en www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60764.html
[9] Son rostros icónicos visibles Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos, Marck Zuckerberg, entre otros.
[10] Información disponible en 3w.fastcheck.cl/ 2024/12/30 contraloria-apunta-al-sistema-de-fiscalizacion-de-sernapesca-por-sobreproduccion-tablas-excel-con-datos-hechos-por-las-mismas-salmoneras
[11] Si hacemos un paralelo, con tres meses de financiamiento del sistema penitenciario puede levantarse un hospital que beneficie a 800.000 personas (Hospital de Rancagua 2017 coste = $123.229.000.000 CLP).
[12] Información disponible en: 3w.praxispatria.cl/ 2024/12/03 salirse-de-la-onu-y-los-derechos-humanos
[13] Facultad de dictar normas en el ámbito administrativo (infralegal).
[14] Son reglamentos de la administración pública, ordenes de servicio, Decretos e interpretaciones vinculantes que permiten regular materias no reguladas por ley.
Bibliografía
BAROZET, Emmanuelle. (2006). El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación social en Chile. Revista de Sociología del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, n°20, 2006, pp.69-96. Disponible en: https://www2.facso.uchile.cl/sociologia/docs/Barozet_ValorHistorico_Pituto.pdf
BAROZET, Emmanuelle y FIERRO, Jaime. (2014). La Clase Media en Chile. Implicancias Sociales y Políticas. Revista Paraguaya de Sociología. Año 51, N° 145 (Enero-Junio de 2014) pp.147-158. Disponible en: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143350/La_Clase_Media_en_Chile_Algunas_Implican.pdf?sequence=1
BARRENA, Sara. (2024). El Pragmatismo. Factótum 12. ISSN 1989-9092. Disponible en: https://web.archive.org/web/20180421132050id_/http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_1_Sara_Barrena.pdf
BRAVO, Juan. (2022). Enfoque Laboral N°14. Tercerización en Chile: magnitudes y características de las relaciones laborales multipartitas. OCEC, Universidad Diego Portales. Disponible en: https://ocec.udp.cl/cms/wp-content/uploads/2022/04/Enfoque-Laboral-14-VF-compressed.pdf
Entrevista a José María Lasalle. (2025) CHV Noticias. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DSZ1uHnA0bQ
GUTIERREZ, Martín. (2009). La Disciplina Constitucional del Principio de Subsidiariedad en Italia y Chile. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXIII pp.391-426. Disponible en: https://www.scielo.cl/pdf/rdpucv/n33/a11.pdf
GOLDSTEIN, Ariel. (2024). La Internacional Reaccionaria y su influjo sobre América Latina. Ecuador Debate, N. 122, Agosto-Noviembre 2024, pp.163-178. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/244506/CONICET_Digital_Nro.f3525229-e6bc-46e0-96f0-d63ca4d8b1a2_B.pdf?sequence=2&isAllowed=y
HAACK, Susan. (2001). Viejo y nuevo pragmatismo. DIÁNOIA, Vol.XLVI, Num.47, noviembre 2001, pp.21-59. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/584/58404702.pdf
LASALLE, José María. (2019). Ciberleviatán. Arpa & Alfil Editores. Primera Edición mayo de 2019. Barcelona, España. Disponible en: https://archive.org/details/lasalle-jose-mari-a-ciberleviatan-el-colapso-de-la-democracia-liberal-frente-a-la-revolucion-digital/page/n1/mode/2up
MUNCK, Ronaldo. (2017). El Precariado. Una perspectiva desde el sur. Estudios Críticos del Desarrollo, Segundo semestre 2017, Volumen VII, número 13:15-47. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Ronaldo-Munck/publication/351180815_El_precariado_Una_perspectiva_desde_el_Sur/links/608fef29458515d315f13511/El-precariado-Una-perspectiva-desde-el-Sur.pdf
PALACIOS, Valencia. (2007). Revolución neoliberal y crisis del Estado Planificador. El desmontaje de la planeación urbana en Chile. 1975-1985. Diseño Urbano y Paisaje, año 4 Número 12, 2007. Disponible en: https://dup.ucentral.cl/pdf/12_rev_neoliberal.pdf
SANDING, Guy. (2016). El Precariado y la Lucha de Clases. Sinpermiso N°15, 2016 Segunda Época, pp.87-102. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/sites/default/files/sppapeln15.pdf#page=85
TORRE, Juan Carlos. (1989). Interpretando (una vez más) los orígenes del Peronismo. Desarrollo Económico, v.28, N°112. https://doi.org/10.2307/3467001
TORROELLA, Gustavo. (1946). El pragmatismo. Revista Cubana de Filosofía Vol.1, número 1. pp.24-31. La Habana, junio-julio de 1946. Disponible en: https://www.filosofia.org/hem/dep/rcf/n01p024.htm
https://3w.odepa.gob.cl/publicaciones/noticias/ agro-en-la-prensa/dia-historico-diario-oficial-publica-la-ley-apicola-que-permitira-promover-proteger-y-fomentar-el-desarrollo-de-la-actividad
https://3w.fastcheck.cl/2024/12/30/ contraloria-apunta-al-sistema-de-fiscalizacion-de-sernapesca-por-sobreproduccion-tablas-excel-con-datos-hechos-por-las-mismas-salmoneras
3w.praxispatria.cl/2024/12/03/salirse-de-la-onu-y-los-derechos-humanos
https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45682