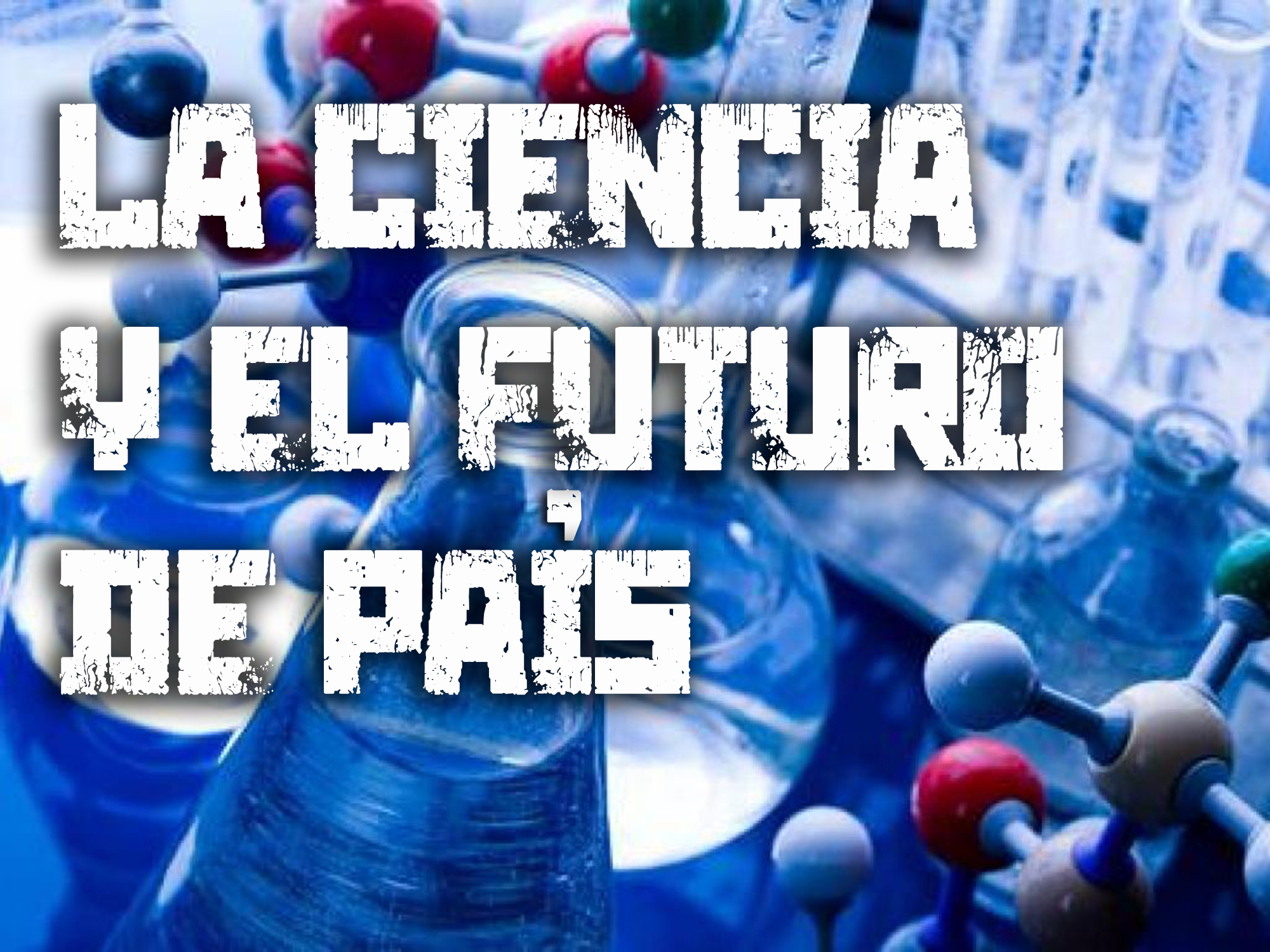Por G. Vallejos
Hoy se habla mucho de la importancia de la ciencia en la sociedad. Parece existir un consenso en cuanto a que ésta es importante y necesaria. Se habla de que Chile no se puede quedar afuera de “la sociedad del conocimiento” y que para esto necesariamente se debe invertir en la investigación. De acuerdo con esto, en las últimas décadas se han generado varios programas de gobierno destinados a aumentar la formación de doctorados tanto a nivel nacional como en el extranjero, así como al otorgamiento de fondos para proyectos de investigación. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Para qué necesitamos que se haga investigación en Chile? ¿Para qué necesitamos tantos doctores y magíster? Estas preguntas a simple vista parecen ser de Perogrullo y cualquiera que se enfrenta a ellas probablemente pensará que su respuesta es obvia. Sin embargo, pese a su aparente obviedad, apuntan al mismo núcleo duro de la política pública respecto a ciencias, y hoy carecen totalmente de una respuesta satisfactoria a nivel de nuestras instituciones, nuestras autoridades y por parte de varios gremios. La ciencia es vista generalmente en términos de emprendimientos o carreras profesionales individuales y no como un bien para el país, inserta dentro de un proyecto nacional.
Actualmente contamos con un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de reciente creación. Su anuncio llenó de júbilo a muchas personas en la comunidad científica. Sin embargo, desde que comenzó a funcionar, las cosas no han mejorado en absoluto, sino que se han mantenido o empeorado al mismo ritmo que siempre. Más aún, esta cartera ha recibido grandes críticas por parte de la comunidad científica debido a su negligente acción, sobre todo durante la reciente crisis COVID-19. Sin embargo, hay un problema mucho más grave que no tiene que ver con circunstancias o negligencias particulares, sino que con el trasfondo de toda la institucionalidad científica en Chile y, junto con ella, de la planificación nacional en general: El ministerio de ciencias parece no tener ninguna misión. Esto nos remonta a las preguntas mencionadas en el párrafo anterior, que pueden resumirse en una pregunta más central, que tampoco tiene respuesta por parte de la institucionalidad actual: ¿Para qué queremos y/o necesitamos la ciencia en Chile? Sin embargo, como mostraré a lo largo de este texto, para responder esa pregunta en particular, primero necesitamos acercarnos a responder otra aún más general: ¿Qué clase de país queremos?
Esta última pregunta es sumamente compleja y evidentemente no es posible responderla en un artículo como éste. Sin embargo, las últimas décadas hemos sido testigos de cómo las políticas públicas se han realizado sin ningún tipo de plan nacional a futuro. En este sentido, la ciencia es un ejemplo más entre otros muchos aspectos donde las políticas públicas se han realizado en el completo vacío, en completa omisión a un atisbo de respuesta respecto a qué país queremos. Sin embargo, el que estemos en esta situación no es casual.
Las cosas no siempre fueron así. Antes de los años 70 la mayoría de los gobiernos consideraba metas a futuro a la hora de tomar decisiones de políticas públicas. Había un país que construir y las medidas debían ser construidas en ese camino. En esto el Estado tenía un rol importante y central. Ejemplos de políticas públicas con este espíritu abundan en nuestra historia. Sin embargo, no es casual que las cosas hayan cambiado radicalmente de un momento a otro. La última vez que el país se planificó y pensó a largo plazo fue durante la dictadura militar, pero se hizo precisamente para generar un país donde el Estado no interviniera en absoluto, donde se consolidase el modelo neoliberal y donde el mercado pase a ocupar un lugar preponderante en la sociedad y los destinos del país. En este contexto, cualquier planificación a largo plazo es considerada un atentado al sistema, una herejía. Es por esto que el planificar un país a largo plazo y afirmar que las instituciones estatales deberían actuar de acuerdo a ello es, necesaria y suficientemente, una afirmación contraria al actual sistema y un punto de partida necesario para cualquier cambio.
Sin embargo, los únicos que tienen hoy algo así como una respuesta clara a la pregunta fundamental de qué país queremos, son quienes pertenecen a lo que podríamos entender como la “derecha económica” (o, dicho de otro modo, defensores del statu quo institucional), lo que incluye a quienes han gobernado durante las últimas décadas. Su respuesta a esta pregunta fundamental es muy clara y está basada en una idea de progreso y desarrollo inserta en el paradigma neoliberal que se ha impuesto a la fuerza: la no intervención, la preponderancia de un mercado desregulado y las libertades individuales traerán mágicamente el desarrollo. Para ellos no hay más país que planificar. Sin embargo, ha quedado claro que este camino solo condujo a la desigualdad, a la subyugación económica de Chile por parte de otros países y fuerzas internacionales más poderosas, a la inestabilidad y dependencia del país en el contexto global y, finalmente, al estancamiento. En ese sentido, Chile pasó a ocupar un lugar claro en el esquema mundial: el ser un simple productor de materias primas que se mece en las olas de la economía de otros países, de lo que depende totalmente.
Por todo esto es que hoy, más que nunca, se hace necesario contar con un discurso contrario al dominante, que sea capaz de hacerle el peso. Lamentablemente, la (autodenominada) izquierda mayoritaria está lejos de poseer tal cosa. En lugar de plantear una alternativa viable para el país, que incluya algo así como un proyecto nacional a largo plazo, se ha dedicado a defender una agenda moral [1] muchas veces consistente con el sistema actual, dejando completamente de lado la generación de un discurso alternativo de progreso y desarrollo que le haga algún peso a la defensa del statu quo. En ese sentido, en lo que refiere a la generación de un sistema político y económico, y de pensar un país a largo plazo, la derecha económica, junto con el estancamiento que propone, va ganando con creces ante una izquierda que ya parece haber asumido el neoliberalismo y el estancamiento.
Volviendo a lo que se habló en un principio, si se quiere generar un país radicalmente distinto, entonces la ciencia debería ser un pilar fundamental. Primero que todo, si se desea poder planificar un país a largo plazo, entonces también deben considerarse los posibles caminos para llegar al futuro que se desea planificar. Por otro lado, también es necesario procurar las condiciones materiales, sociales y ambientales para esto. En ese sentido, si queremos un país que sea capaz de desarrollarse, de satisfacer las necesidades de sus habitantes, de procurar la justicia y de sostenerse a largo plazo, entonces debe ser un país que posea una institucionalidad robusta que haga esto posible, y además debe ser capaz de autosustentarse y autodeterminarse. Para esto, una meta necesaria es la independencia nacional, para lo que se hace imperante también considerar las condiciones materiales donde esto es posible, lo que se traduce, por ejemplo, en independencia tecnológica, autosubsistencia [2] , la industrialización nacional, etc. En todos estos aspectos, y en todas las etapas para construirlos, la ciencia y la expertiz son pilares fundamentales.
En este sentido, el luchar por una ciencia nacional solo tiene verdadero sentido en el contexto de un plan nacional de desarrollo donde se considere a la ciencia como parte fundamental. De lo contrario, bien es concebible que no se haga ciencia en el país y que todo el conocimiento y la tecnología simplemente se importe (como de hecho ocurre actualmente). Un ejemplo de este problema y de la necesidad de dotar a la ciencia de un discurso nacional es la defensa de los programas de estudios en el extranjero ¿Con qué fin se están dando todas las becas de doctorado y magíster que se dan? Sin un plan de desarrollo esta pregunta no tiene respuesta satisfactoria y el debate será hecho en el vacío. La opción más clara sería su defensa en términos individualistas, como efectivamente se hace hoy en día (tanto por parte de la institución como por parte de algunos gremios). Sin claridad respecto a un plan nacional es imposible, por ejemplo, seleccionar las áreas prioritarias donde se requiera mayor desarrollo y, por lo tanto, donde se necesita más gente que vaya a adquirir esos conocimientos específicos para luego retornar con ellos al país. Esto es especialmente relevante si consideramos que actualmente se está destinando dinero estatal a mantener a personas que van a realizar investigación por 4 o 5 años a otro país en forma totalmente gratis para éste. Si esa persona después no vuelve a Chile (fuga de cerebros), o no vuelve a ejercer en lo que estudió (cesantía ilustrada, por ejemplo), entonces simplemente se trató de dinero desperdiciado para el país. Hoy en día la retribución de quienes se doctoraron afuera se deja solo a criterios de mercado, lo que ha producido un verdadero desastre que nadie parece querer ver. Muchos vuelven y jamás pueden retribuir. Por lo que para que estos programas de becas posean un real sentido, primero se hace necesario que vislumbremos un país a futuro por el que trabajar. Todo lo dicho acá sobre programas de becas es extrapolable a todos los aspectos de las políticas públicas asociadas con la ciencia.
Finalmente, visto en forma recíproca, la ciencia también es necesaria para la planificación nacional para el futuro del país. Uno de los principales roles de la ciencia en un país es el guiar la toma de decisiones públicas, sobre todo cuando estas afectan a las personas, al medio ambiente y/o al plan de desarrollo y de futuro que se desea alcanzar. Esto es lo que se llama “política basada en evidencias”. Recientemente, como un balde de agua fría, nos ha caído un ejemplo de lo nefasto que puede ser la falta de la ciencia en las decisiones de política pública. La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto que a la autoridad poco o nada le importa la opinión informada de los expertos a la hora de tomar decisiones que afectan la salud y la vida de toda la población. Pero esto no es algo nuevo, ya lo habíamos visto en tantos otros casos asociados a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, a la seguridad, a la educación, etc. La política basada en evidencia, más que una mera etiqueta que otorga un plus a ciertas políticas, debería ser considerada una responsabilidad moral frente a la sociedad en general. Sin embargo, continuamente somos testigos de cómo la voz de los expertos se pone al mismo nivel que la de los lobbystas y grupos de presión (y acá también podemos ver otro aspecto de donde el ministerio de ciencias ha brillado por su ausencia). Usualmente las decisiones se toman considerando criterios economicistas y liberales guiados por intereses de inversionistas inescrupulosos cuyo único objetivo es la maximización de sus excedentes. Y, peor aún, cuando se trata de temas que no afectan a estos grandes intereses, se utilizan criterios demagógicos o electoralistas, sin importar que muchas veces se ve afectada la salud, el patrimonio, el medio ambiente o la soberanía, como efectivamente ha ocurrido.
En conclusión, las políticas científicas (y todas las políticas públicas en general) solo adquieren un verdadero sentido si se hacen en el marco de una planificación de país a largo plazo. Por lo que luchar por la ciencia solo tendrá sentido si se hace bajo la consideración de un plan nacional a futuro y la construcción de un país a largo plazo, lo que implica, en gran medida, oponerse a aspectos importantes del actual sistema político y económico. Por otro lado, la lucha por la ciencia también es necesaria para la lucha por el país, pues cualquier alternativa que plantee un país desarrollado a largo plazo necesariamente requerirá del desarrollo de una ciencia nacional para poder llevarse a cabo. Y, finalmente, cualquiera sea el camino que se tome para poder llevar al país a un nuevo destino, se necesitará el trabajo de los científicos en la elaboración de políticas públicas y en dar su opinión para las decisiones políticas que las instituciones deban tomar. Debemos dejar de considerar la ciencia como un mero emprendimiento individual o como meras oportunidades profesionales. Si realmente queremos hacer algo al respecto debemos partir nosotros mismos por dotar a la lucha por la ciencia de un discurso nacional y de la planificación de un país a largo plazo. Y, por otro lado, debemos considerar necesariamente a la ciencia y la investigación como parte de cualquier alternativa de país que deseemos construir. De lo contrario, el statu quo seguirá ganando la pelea, de nosotros depende de que no sea así.
[1] Esto es independiente de si esa agenda moral está bien o está mal. Por otro lado, de ninguna manera se está sugiriendo que no deba haber agendas morales en los movimientos políticos. Sin embargo, es importante destacar el hecho de que, por un lado, toda agenda moral queda en nada si no se aplica en un sistema que además garantice justica a largo plazo y robustez en las instituciones que sostendrán dicha moral. Y, por otro lado, si el objetivo es cambiar el sistema en forma sustancial, entonces lo que habría que priorizar son causas que sean contrarias al sistema y que sean capaces de hacerle frente y proyectar alternativas a largo plazo; el priorizar agendas morales, por justas que sean, pero compatibles con el sistema, solo distorsiona las posibles luchas contra el sistema.
[2] Por poner un ejemplo de la importancia de esto, considérese que todos los materiales para hacer el examen de detección de COVID-19 son importados y, hasta antes de esta fecha, ninguno se producía en Chile en cantidades suficientes. Y no es el caso que no contemos con expertos capaces de hacerlo